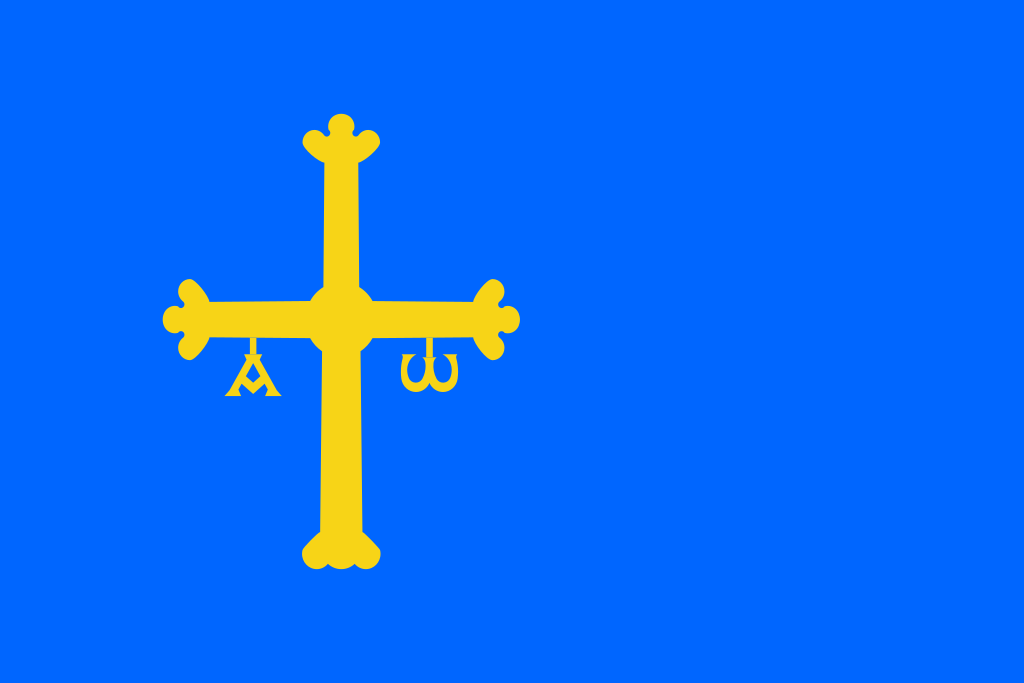COSAS DE GELY
El término “viejo chocho”, aunque coloquial en su origen, puede emplearse metafóricamente para describir una situación sumamente preocupante, cuando quien presenta signos de senilidad o deterioro mental, no es un ciudadano común, sino una figura de poder e influencia mundial. En este contexto, la expresión deja de ser una simple observación sobre la fragilidad de la vejez, para transformarse en una advertencia sobre los peligros que entraña la concentración de autoridad, en manos de una persona cuya lucidez, capacidad de discernimiento o sentido de la realidad se encuentran comprometidos. Un “viejo chocho” en un cargo de responsabilidad internacional puede convertirse, sin proponérselo, en una amenaza para la estabilidad global si sus decisiones, producto de confusión mental, impulsos emocionales o pérdida de juicio, afectan la paz entre naciones o la gestión de recursos fundamentales para la vida en el planeta.
La senilidad en los puestos de mando puede manifestarse de formas sutiles: contradicciones permanentes en el discurso, reacciones desproporcionadas ante crisis políticas, olvido de compromisos diplomáticos, o incluso la incapacidad de diferenciar información estratégica de simples impresiones personales. En tales condiciones, el mundo entero puede quedar a merced de decisiones erráticas, caprichosas o incoherentes, tomadas desde un estado mental debilitado, pero revestidas del poder que otorga la autoridad legítima. Así, el concepto de “viejo chocho” trasciende lo anecdótico y adquiere una dimensión casi trágica, pues plantea el grave dilema moral y político de cómo salvaguardar la estabilidad del planeta, cuando quienes deben protegerla muestran señales evidentes de declive cognitivo. En última instancia, esta figura simboliza el riesgo de que el destino de millones, dependa de la mente deteriorada de un dirigente incapaz de reconocer sus propios límites, exponiendo a la humanidad a errores irreversibles en materia de seguridad, medio ambiente o política internacional.
Ahora pensemos en un posible presidente que llegó al poder en medio de una crisis profunda, prometiendo orden, seguridad y grandeza para su país. Al principio, muchos pensaron que su estilo agresivo y sus palabras duras eran solo una estrategia política, una forma de marcar distancia con sus antecesores. Sin embargo, con el paso de los meses, empezó a quedar claro que algo no estaba bien en su manera de percibir la realidad. Cambiaba de opinión en cuestión de horas, negaba hechos que habían ocurrido delante de millones de personas y acusaba de enemigos a quienes, hasta el día anterior, había llamado aliados. Sus discursos se volvieron cada vez más confusos: mezclaba datos falsos con recuerdos personales, interpretaba críticas legítimas como conspiraciones y veía amenazas donde solo había desacuerdos normales en una democracia.
Dentro del gobierno, algunos colaboradores intentaron suavizar sus decisiones, modificar documentos antes de que los firmara o retrasar órdenes que consideraban peligrosas. Pero el presidente desconfiaba de todos. Creía que la prensa formaba parte de un plan internacional para destruirle, que los jueces estaban vendidos a potencias extranjeras y que los servicios de inteligencia, le ocultaban información clave. Cada crítica reforzaba su sensación de persecución. Empezó a tomar decisiones de enorme importancia sin consultar a nadie: anunció sanciones contra países con los que su nación tenía tratados delicados, amenazó con usar la fuerza militar en conflictos donde su país no estaba directamente implicado y rompió acuerdos que habían costado años de negociación. Los mercados se alteraron, las alianzas se debilitaron y la desconfianza creció en todas las capitales del mundo.
En las cumbres internacionales, su comportamiento se convirtió en motivo de preocupación y vergüenza a la vez. Interrumpía a otros jefes de Estado, se desviaba de los temas tratados para hablar de agravios personales y, en ocasiones, daba señales de no recordar conversaciones mantenidas el día anterior. Algunos líderes intentaban tratarlo con paciencia, pensando que solo era un personaje excéntrico; otros, en cambio, comenzaron a diseñar estrategias para protegerse de sus arrebatos. Los equipos diplomáticos trabajaban a contrarreloj para aclarar declaraciones imprudentes, matizar amenazas y asegurar a los socios que las palabras del presidente no siempre se traducirían en hechos. Sin embargo, la sensación general era que el mundo estaba sentado sobre una bomba de relojería, pendiente del próximo discurso, del próximo tuit, de la próxima firma impulsiva.
Dentro de su país, la sociedad se fue polarizando hasta extremos peligrosos. Una parte de la población lo defendía pasase lo que pasase, convencida de que cualquier señal de desequilibrio era en realidad una muestra de autenticidad y valentía. Otra parte veía con creciente angustia cómo la figura que debía encarnar la serenidad y la responsabilidad, actuaba de forma imprevisible, casi caprichosa, ante asuntos tan delicados como el uso de armas, las relaciones entre potencias nucleares o la respuesta a crisis climáticas y humanitarias. Los expertos que advertían de los riesgos fueron desprestigiados públicamente, tildados de traidores o manipuladores, y muchos funcionarios de carrera fueron apartados por negarse a firmar decisiones que consideraban dañinas o ilegales.
El punto más crítico llegó cuando, en medio de una tensión militar entre dos países rivales, el presidente reaccionó a una provocación menor como si fuera un ataque directo e inaceptable. Ordenó movimientos militares sin coordinar con sus aliados, hizo declaraciones explosivas en televisión y en redes y dejó entrever que estaba dispuesto a llegar “hasta las últimas consecuencias”. Varios mandos militares dudaron en ejecutar sus órdenes literalmente, temiendo que una reacción desproporcionada desencadenara un conflicto de dimensiones irreparables. En esos días, el planeta entero se mantuvo en vilo, con la impresión de que un error de cálculo, una frase mal entendida o una decisión impulsiva podían iniciar una cadena de hechos fuera de control.
Al final, la situación no desembocó en una guerra abierta gracias a una combinación de contención por parte de otros países, resistencia silenciosa de algunos funcionarios y una cierta dosis de suerte. Sin embargo, el miedo que se había instalado en la población mundial ya no desapareció. Se abrió un debate profundo sobre hasta qué punto la salud mental de un dirigente puede poner en jaque al planeta, y sobre la necesidad de mecanismos claros para evaluar la capacidad de un presidente y, si es necesario, apartarlo del cargo antes de que sus actos causen daños irreversibles. Cuando su mandato terminó, muchos respiraron aliviados, pero la sensación de vulnerabilidad quedó ahí: la conciencia de que el destino de millones de personas puede depender, en momentos clave, del estado mental de una sola persona que no siempre está dispuesta a reconocer sus límites.
Has podido adivinar de quien se trata