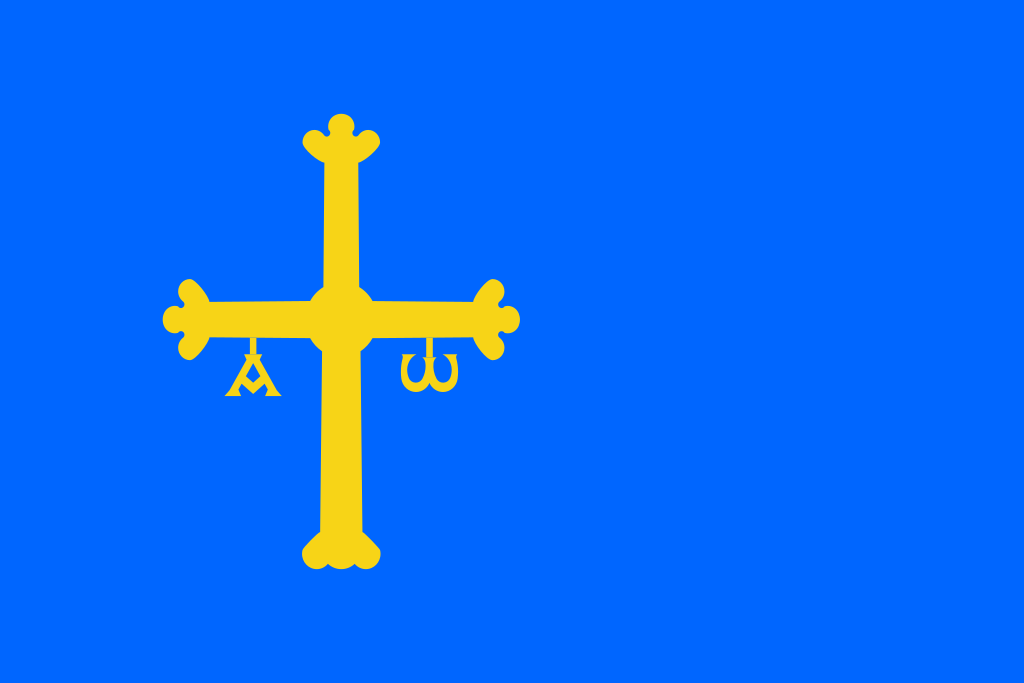Por ROCA, Rafael
En algunos de los conflictos armados y actos terroristas que en la actualidad aún tenemos que presenciar y soportar, todavía, subyace un intento de perpetuar, extender y justificar una pretendida pureza de tipo ideológico-religiosa, una postura radicalizada de la idea o la visión que sobre una determinada doctrina o religión tienen algunas personas o colectivos, a pesar y a costa de cuantas vidas sea «preciso» sacrificar para que dicha ideología, o concepto de la religión, prevalezca y se perpetúe tal y como sus defensores la conciben.
Pero esto no es nuevo. Durante muchos años, en distintas etapas de la historia, ha habido pueblos y culturas que han reivindicado la guerra y la anexión de territorios como un imperativo superior, como si de un mandato divino se tratara. Y tampoco es nuevo, que esta visión de las cosas no se circunscriba a determinados lugares, entornos culturales o religiones, sino que ha sido una práctica común en pueblos muy diversos, con formas muy distintas de entender la religión.
La idea que, desde esta perspectiva, contemplan sus ejecutores, ya sean reyes, generales, dirigentes o simples adeptos, es la de combatir a los enemigos de Dios (o de su dios) con lo que su lucha, su combate, quedaría —según su punto de vista— plenamente justificado.
En las sucesivas invasiones que se produjeron por los antiguos imperios y en la multitud de tribus que en Oriente Próximo combatieron durante los dos milenios anteriores al nacimiento de Cristo, parece ser que el dios particular de cada pueblo cumplía las funciones de caudillo, jefe militar o general supremo de su ejército; dioses que marchan al frente de su pueblo o tribu, y cuya hegemonía militar o de poder debía ser demostrada frente a los dioses de sus enemigos. Actitud, esta, de la que no estaba exento el pueblo de Israel. (Un título que todavía se utiliza en distintas versiones bíblicas es el de «Jehová de los ejércitos»).
Una estela conmemorativa del rey asirio Tiglath-Phalasar I (1115-1077 a. C.), hallada en Manzikert, muestra, ya en época tan temprana como los siglos xi y xii a. C., este particular concepto de la religión. Dice:
Avancé contra los alhamu-arameos, enemigos del dios Assur, mi señor… Les infligí pérdidas y conseguí prisioneros, bienes y numerosos rebaños (L. W. King, Annals of the King of Assyria, Londres, 1902). Recogido del libro: El Próximo Oriente Asiático, de P. Garelli y V. Nikiprowetzky.
Relato, este, que nos resulta familiar por ser semejante al de algunos textos bíblicos, especialmente en los libros de Josué y Jueces; aunque, en vez de ser Assur el dios a cuyos enemigos se combate, es —según los autores judíos— Jehová, o Yahvé, quien directamente «ordena» la masacre y destrucción de numerosos pueblos y ciudades, como Jericó, (Josué, cap. 6), o Hai (cap. 8: 1-29), etc., en aras a la ocupación de un territorio, supuestamente, por él prometido, con relatos tan terribles como los narrados en Jos. 6: 21:
Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había; hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos.
F. F. Bruce, en su libro Israel y las naciones, describe el final de esta batalla de la siguiente forma:
Derribados sus muros (los de la ciudad de Jericó), quedó indefensa ante ellos. Como primicia de sus conquistas en Canaán, la «dedicaron» solemnemente a Yahvé con todo lo que contenía. La riqueza metálica —hierro, bronce, plata y oro— de la ciudadela se aportó para el servicio del santuario de Yahvé; el resto fue consumido en un gigantesco holocausto. Esta «dedicación» de Jericó, juntamente con el solemne ritual que precedió al asalto, según lo hallamos en el libro de Josué, indican que los israelitas se habían comprometido en una guerra santa; las acciones bélicas en que tomaron parte, tanto al este como al oeste del Jordán, recibieron el nombre de «guerras de Yahvé», y como tales están celebradas en cánticos sagrados.
El final de la destrucción de la ciudad de Hai también es narrada en el libro de Josué, y dice:
Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Hai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Hai, y también la hirieron a filo de espada.
Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de doce mil, todos los de Hai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Hai.
Y continúa la narración:
Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué.
Y Josué quemó a Hai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy.
Y al rey de Hai lo colgó de un madero hasta caer la noche; y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echasen a la puerta de la ciudad; y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy» (Josué, 8: 24-29).
Y así, podríamos enumerar gran parte de los textos —bíblicos y extrabíblicos— que reflejan la justificación divina que aducen tales conquistadores, o «salvadores», de la identidad religiosa de un pueblo. Matanzas, saqueos, ocupación de territorios, ejecuciones sumarias, etc., son llevadas a cabo en cumplimiento de una misión específica: eliminar y exterminar a los que se considera enemigos de Dios, o sus dioses, o no coincidentes con su visión o valoración ideológico-religiosa.
Si nos limitáramos a observar las llamadas «grandes religiones monoteístas», es decir, al margen de la multitud de culturas, muchas de ellas tribales, cuyos dioses han estado siempre en conflicto con los dioses vecinos, nos daríamos cuenta de la facilidad con la que, en numerosas ocasiones, se ha identificado o confundido a Dios con un dios antropomorfo que, con cierta frecuencia, muestra su ira, su furia o su venganza, siguiendo un patrón semejante al de los dioses tribales de culturas generalmente primitivas.
El pueblo de Israel (cuyo sistema religioso, anterior al monoteísmo puro, fue el henoteísmo durante varios siglos) y, por extensión, el judaísmo, dan suficiente cuenta de esto en muchos de los escritos del Antiguo Testamento, como en el que se muestra un horrible castigo por una cuestión tan aparentemente nimia como la narrada en Nm. 15: 32-36:
Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación; y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer.
Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés.
Por otro lado, los textos que hacen referencia a las guerras, externas e internas, ya sean ofensivas o defensivas de israelitas y judíos, son innumerables; guerras que generalmente se emprenden en nombre de Yahvé —o Jehová—, y cuya crueldad es comparable a la de sus adversarios.
Creyéndose favorecidos como pueblo, se consideran los únicos o principales acreedores o merecedores de la misericordia divina. En los salmos, por ejemplo, el rey David clama una y otra vez solicitando el favor y el perdón de Dios, aludiendo a la clemencia que Jehová muestra con Israel, y en contra de sus enemigos o temporales adversarios.

CRISTIANISMO
Con Jesús, se inicia una etapa radicalmente diferente. La misericordia de Dios no se circunscribe ni se limita a un pueblo o a una raza. Su bondad es universal (Juan, 3: 16; 10: 16; etc.).
Entre sus discípulos, el amor y el perdón son los elementos esenciales de esta nueva forma de concebir la vida espiritual. Ahora, Dios es el Padre misericordioso y amante, dispuesto a recibir con los brazos abiertos a su hijo extraviado, a aquel que habiéndose alejado vuelve arrepentido. Jesús es el pastor que, por amor, no escatima esfuerzos hasta encontrar la oveja que perdió.
Perdonar a los enemigos, hacer bien, aun a los que nos aborrecen, orar por aquellos que nos persiguen, poner la otra mejilla, etc., son actitudes que habrían sido inimaginables entre los antiguos habitantes de Israel.
De todos es conocida la repetida frase de Jesús:
Oísteis que fue dicho…, pero yo os digo….
Los tres primeros siglos de cristianismo parecen reflejar este mismo sentir entre los seguidores de Jesús. En el núcleo de los primitivos cristianos se crearon colectivos en los que vivían en comunidad y compartían todo cuanto tenían; en los que la regla suprema era el amor a Dios y a los hombres, fueran estos judíos o gentiles. Comunidades que nunca se enfrentaron, ni reaccionaron con violencia frente a las persecuciones o las terribles torturas a las que se vieron arrastradas a causa de su fe.
Pero, esto, no duró mucho. A raíz de la cristianización del Imperio Romano por Constantino I, llamado el Grande (274-337), el cristianismo pasó, casi inmediatamente, de ser perseguido por los paganos a ser perseguidor de estos.
Ya en el siglo iv, se inician por parte del Imperio una serie de medidas represoras con las que se trata de limitar, primero, y abolir después las prácticas paganas que, hasta entonces, habían sido habituales en el mundo y en la cultura romana:
341, 346, 365: Prohibición de celebrar sacrificios paganos.
356: Se cierran los templos paganos, se confiscan sus bienes.
382: Graciano ordena sacar el altar de la Victoria, levantado en el Senado romano.
385: Se condenará a pena de muerte a aquellas personas a las que se encuentre ofreciendo sacrificios.
391: Se prohíbe cualquier acto de significado pagano en todo el Imperio.
392: La profesión de creencias paganas es equiparada a los crímenes de lesa majestad.
393: No se celebrarán en adelante los Juegos Olímpicos.
396: Un decreto imperial impide la representación de los misterios de Eleusis» (Historia Universal, ed. Salvat).
Prácticas, todas ellas, que fueron enraizando en los años y etapas posteriores.
Pasados algunos siglos, en la Edad Media, con la convocatoria que, en 1095, hace el pontífice Urbano II, del Concilio de Clermont-Ferrand, se inicia la primera peregrinación armada hacia los Santos Lugares con la intención (o la excusa) de reconquistarlos, ya que, en ese momento, se encontraban bajo el poder musulmán.
Así se inició una sucesión de ofensivas, bajo la dirección de los papas, contra aquellos a los que se consideraba infieles, con el nombre de Cruzadas.
Según una crónica de Raimundo de Puy (1120-1160), parece ser que la entrada en Jerusalén de la primera cruzada produjo una terrible carnicería. La narración de un testigo nos ofrece la citada crónica de la siguiente manera:
Montones de cabezas, de manos y de pies se veían por las calles… Dejadme decir que en los alrededores del templo de Salomón la sangre llegaba hasta las rodillas. Fue justo y especial castigo de Dios que aquel lugar fuese cubierto con la sangre de los infieles que por tanto tiempo habían acudido allí a blasfemar (Historia Universal, tomo 10, ed. Salvat).
A esta cruzada, le siguieron otras dos, que se iniciaron en 1145 y 1189, y que, al igual que la primera, estuvieron compuestas por una sucesión de expediciones que partieron de los distintos lugares de Europa desde los que se quería combatir contra los infieles, según la institución eclesial.
El siguiente texto de Arnaud Amalric (1160-1225), abad de la Orden del Císter, puede dar una idea de cómo era la visión de algunos de los más relevantes personajes de la Iglesia. Escribiendo al papa Inocencio III, decía:
Los nuestros, sin perdonar rango, sexo ni edad, han pasado por las armas a veinte mil personas; tras una enorme matanza de enemigos, toda la ciudad ha sido saqueada y quemada. ¡La venganza de Dios ha sido admirable! (Salvador Freixedo: El cristianismo, un mito más).
Y así, las cruzadas, se fueron sucediendo una tras otra hasta el siglo xv, aunque muchas de las guerras que se produjeron en Europa también ostentaron este mismo título de «cruzada».
La «Santa» Inquisición, instaurada definitivamente por el papa Gregorio IX en las instrucciones de 1231 a 1235 y con la finalidad fundamental de combatir la herejía, no puede calificarse como una institución dedicada a la guerra, sin embargo, los violentos métodos que utilizó en sus intervenciones fueron tan extraordinariamente brutales que se hace muy difícil concebir que haya existido una institución como esta, dispuesta a aplicar las más terribles torturas a quienes tuvieran una visión discordante o distinta de la religión o de las doctrinas oficiales de la Iglesia; y hacerlo, además, ¡¡en nombre de Dios!!
Basta visitar alguno de los museos destinados a mostrar los objetos y elementos de tortura que utilizó la Inquisición, para quedar completamente horrorizado:
-Prensas que van aplastando la cabeza del condenado entre el cráneo y la mandíbula hasta que, primero, saltan los dientes y después los globos oculares.
-Recipientes de hierro con forma de animales, donde se introducía al condenado y se le asaba, literalmente, hasta quedar carbonizado.
-O jaulas humanas en las que tenían que asirse a los barrotes para no caer sobre los agudos clavos interiores de la base, hasta que el cansancio y el agotamiento les arrojaban inevitablemente hacia dichos clavos donde quedaban ensartados por ellos.
Todo ello, al margen de las hogueras humanas en las que, en ocasiones, se utilizaba leña ligeramente humedecida para hacer más prolongada la agonía del condenado y que, junto a muchos otros métodos horriblemente espantosos, han hecho de este periodo (en España, la Inquisición, ha durado hasta bien entrado el siglo xix) uno de los más terribles de la historia de la humanidad y, sin duda, el más cruel de la historia de la Iglesia.
Roberto Le Bougre, primer inquisidor del reino francés, por ejemplo, condenó en 1239 a la hoguera, en una sola semana, a 180 «herejes», incluido el obispo, en la ciudad de Montaim.
Sería interminable la referencia a la multitud de casos similares, muchos de los cuales están perfectamente documentados en las actas de los llamados «Autos de Fe».
Uno de los grupos más castigados en la Edad Media por los reinos cristianos fue el de las comunidades judías que vivían en Europa. Desde que Inocencio III (1198-1216) asumió el papado y a partir del IV Concilio Laterano (1215), convocado por él, los judíos —a los que antes protegían los papas y los obispos del odio suscitado por el populacho enardecido por haber crucificado a Cristo— fueron el objeto, en primer lugar, de los desmanes provocados por las primeras cruzadas, que a su paso por determinados lugares —como ocurriría en el valle del Rin— saqueaban las juderías y acuchillaban a sus habitantes. Y en segundo lugar, por la actitud adoptada por la Iglesia en el Concilio, anteriormente citado, cuya tendencia era limitar, aislar y empobrecer a los judíos con todo tipo de obligaciones como, por ejemplo, la obligación de escuchar los constantes sermones que los predicadores, dominicos o franciscanos, les hacían oír para tratar de convencerlos de la «falsedad y perversión» de su religión (la judía). En los años siguientes se les obligaría a llevar en la ropa distintivos que los identificaran a vivir recluidos en barrios apartados, o a no salir de casa durante las fiestas cristianas; algo que nos recuerda algunos desgraciados acontecimientos relativamente recientes.

PROTESTANTISMO
Aunque la reforma protestante supuso una renovación de la conciencia espiritual del pueblo, y una revolución importante frente a la corrupción y los abusos que supusieron las bulas papales, no estuvo exenta, sin embargo, de brotes violentos por parte de algunos adeptos a la reforma (a los que se opuso Lutero) como Carlostadio, cuyo temperamento fanatizado le llevó a entrar en la capilla del castillo de Wittemberg destruyendo las imágenes, quitando los altares e impidiendo decir misa a los otros sacerdotes. O Tomás Münzer, quien fundó la liga revolucionaria denominada «Liga de los Elegidos» y que fue uno de los líderes en la llamada «Guerra de los Campesinos» (1524-1525), que se saldó con una terrible cifra de muertos (entre 100 000 y 130 000 campesinos), sin contar (aunque muchos menos) aquellos a los que mataron los campesinos.
Respecto a los judíos, el antisemitismo de Lutero no parece que les favoreciera demasiado, más bien todo lo contrario. Lutero, a quien se atribuye la frase: «Si pudiera, yo mismo arrojaría al judío al suelo y en mi ira lo atravesaría con la espada», en su panfleto titulado Über die Juden und Ihre Lügen (‘Sobre los judíos y sus mentiras’, 1542), dice:
Sería incorrecto mostrarse misericordioso con los judíos y confirmarlos así en su conducta. Si esta política tampoco soluciona el problema, debemos expulsarlos como perros rabiosos, de tal modo que no nos hagamos cómplices de su abominable blasfemia y de sus vicios, y no despertemos la ira divina y seamos condenados con ellos (Jesús Mosterín: Los Judíos, historia del pensamiento).
Algunos otros sectores de la Reforma tampoco estuvieron totalmente libres de métodos violentos. Cuando al ser consultadas las iglesias reformadas de los cantones suizos de Zúrich, Schaffhausen, Berna y Basilea con ocasión del juicio que contra Miguel Servet (1511-1553) se celebró en Ginebra por desavenencias teológicas, fue condenado a morir en la hoguera el 27 de octubre de 1553, con el apoyo explícito del reformador Juan Calvino. Después de relatar los hechos de los que se le acusa, la sentencia del Consejo de Ginebra concluye:
…Por estas y otras razones te condenamos, M. Servet, a que te aten y lleven al lugar de Champel, que allí te sujeten a una estaca y te quemen vivo, junto a tu libro manuscrito e impreso, hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas, y así termines tus días para que quedes como ejemplo para otros que quieran cometer lo mismo (Miguel Servet. Wikipedia).
Ya en el siglo xix (24 de diciembre de 1865), en EE. UU., asistimos a la creación de una de las organizaciones más deplorables de las que tenemos noticia: la que se ha venido a llamar «Ku-Klux-Klan», organización creada y mantenida mayoritariamente por miembros de iglesias protestantes (al menos cuatro de sus seis creadores lo eran: James R. Crowe y Richard R. Reed eran presbiterianos, Frank O. Mc Cord era metodista y J. Calvin Jones, miembro de la Iglesia Episcopal; a John C. Lester se le califica de «cristiano», aunque no se especifica su denominación). Con una ideología que promueve la xenofobia, la supremacía de la raza blanca, el antisemitismo, el racismo, el anticomunismo y el anticatolicismo y que, en sus sucesivas reapariciones, cuenta en su haber con cientos de muertos además de otras atrocidades, creando también otras organizaciones subsidiarias, alguna de las cuales ostenta un título tan indignante como «Iglesia de los Caballeros Estadounidenses del Ku-Klux-Klan». Otra organización derivada fue la surgida en Georgia en 1915, cuya denominación fue «Imperio Invisible», fundada por el pastor metodista William Simmons. El requisito para formar parte de esta organización era: ser varón, blanco, protestante y mayor de 16 años.
De los relativamente recientes enfrentamientos violentos entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte no es necesario hacer mención, por haber tenido suficiente difusión en los medios de comunicación.

EL ISLAM
En los siglos vi- vii de nuestra era, surge una nueva religión cuyo profeta, Mahoma, experimenta una especie de «revelación» en la que el mismo Dios (Alá) le «dicta» todo aquello que debe recoger en un libro y que nosotros conocemos como El Corán.
Después de la muerte de Mahoma (571-632), el Islam experimentó una extraordinaria expansión que llegó a abarcar un territorio excepcionalmente amplio (desde España, en Occidente, hasta la India, en Oriente).
El Corán establece el ejercicio de la Guerra Santa en contra de los «infieles» y con fines defensivos.
En sus páginas podemos leer:
Combatid a vuestros enemigos en la guerra encendida por la defensa de la religión; pero no ataquéis los primeros. Dios niega a los agresores.
Matad a vuestros enemigos donde quiera que los encontréis, arrojadlos de los lugares de donde ellos os arrojaron antes. El peligro de cambiar de religión es peor que el crimen. No combatáis a los enemigos cerca del templo de Haram a menos que ellos os provoquen. Mas, si os atacaran, bañaos en su sangre. Tal es la recompensa debida a los infieles (El Corán, capítulo (o sura) II, versículos 186-187).
Sin embargo, la notable expansión que el Islam inició dista mucho de haber sido defensiva, y mucho menos pacífica y, al igual que las guerras provocadas por las cruzadas cristianas, costaron a la humanidad cientos de miles de muertos en nombre de la religión, imponiendo a los pueblos conquistados la «jizya» (impuesto a los no musulmanes).
En El Corán podemos encontrar muchos textos —en los que se hace referencia a la Guerra Santa— similares a este:
…Para batir a los infieles, vencerlos, destruirlos y aniquilarlos (cap.III, ver. 127).
De la radicalización de esta postura todos tenemos en la actualidad, desgraciadamente, suficiente evidencia. Los últimos atentados en Nueva York, Madrid o Londres, entre otros, son suficientemente elocuentes; atentados en los que no se ha respetado condición, sexo ni edad de las víctimas, y cuesta ver qué tipo de actitud defensiva puede ser esgrimida en su justificación. (Algunos países occidentales, llamados «cristianos», no han sido menos violentos en su respuesta).
Las condenas a muerte promulgadas desde esta concepción islamista al dibujante Kurt Westergaad por las doce caricaturas de Mahoma publicadas en el diario danés Jyllands-Posten, al escritor indio Salman Rushdie por sus Versos satánicos, o la reciente condena a muerte en Arabia Saudí de Hamza Kashgar —un muchacho de 23 años cuyo «delito» ha sido emitir un mensaje en twitter, supuestamente ofensivo a Mahoma— no son sino algunas de las manifestaciones de esta radicalizada y fundamentalista interpretación religiosa del Islam.
CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL de
ROCA, Rafael
La referencia a los acontecimientos anteriormente expuestos no es sino un «botón de muestra», una ínfima parte de la inmensidad de casos y situaciones históricas en que la religión y el nombre de Dios han sido utilizados para justificar las terribles atrocidades llevadas a cabo por aquellos que se creyeron investidos de alguna especie de poder divino, ofreciendo una imagen tan distorsionada como completamente opuesta a lo que significa la realidad de Dios y la vida espiritual.
Permítaseme reproducir aquí un breve fragmento del libro El asfalto y el bálago, que resume perfectamente mi opinión y la visión que se pretende transmitir desde este escrito:
Cuando la defensa de un modelo único de religión, de nación o de raza, parece que exige eliminar por la fuerza todos los demás posibles, pierden entonces, esas nobles ideas, sus más elevadas propiedades porque, en nombre de algo aparentemente sagrado o venerable, se obliga al ser humano a luchar contra sus semejantes o matarlos, disfrazando un delito con el alto ropaje de argumentos más dignos (Joaquín Díaz).
Podría dar la impresión, tal vez, que esta exposición trata de desprestigiar o censurar a las instituciones religiosas, de minusvalorar la validez de quienes adoptan una actitud creyente o espiritual de la vida.
ROCA, Rafael. Nada más lejos de mi intención.
Comparto la trayectoria de aquellos que albergan un sentimiento de religiosidad que comporte una ética de vida y un anhelo de trascendencia basado en la realidad de Dios, y admiro a cuantos en base a su espiritualidad, a su fe, reflejan el bien, el amor, la paz, la misericordia y el perdón que genuinamente reciben de Aquel que es la fuente, el origen de todo bien, de toda paz, de todo amor; muchos de los cuales, para extender estos dones, auténticamente divinos, han dado hasta su propia vida, en lugar de quitársela a otros.
Por tanto, me pregunto si no será una incongruencia, podríamos decir incluso una blasfemia, tratar de identificar a Dios con ese otro dios creado a imagen y semejanza del hombre, a imagen de su ignorancia, de su desmedida ambición, de sus aspiraciones de poder, a imagen de sus interesadas y manipuladoras tradiciones.
Me pregunto si no será una osadía inconsciente «encerrar» a Dios en nuestros conceptos, en nuestra codiciosa visión de las cosas; «sujetarlo», incluso, a la literalidad (yo diría «literalización») de los textos, a los dogmas o a los preceptos humanos que nosotros mismos hemos elaborado.
Me pregunto, en fin, si ese aparente rechazo de Dios que nos parece percibir en muchas personas, o en algunos sectores de la sociedad, no será sino la radical oposición de dichos grupos o personas a un dios que se muestra aliado del poder opresor, de las riquezas desmedidas, de la explotación humana o de la justificación «divina» de las acciones bélicas.
Fuente:https:https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/guerras-santas-y-violencia-religiosa-784003/html/