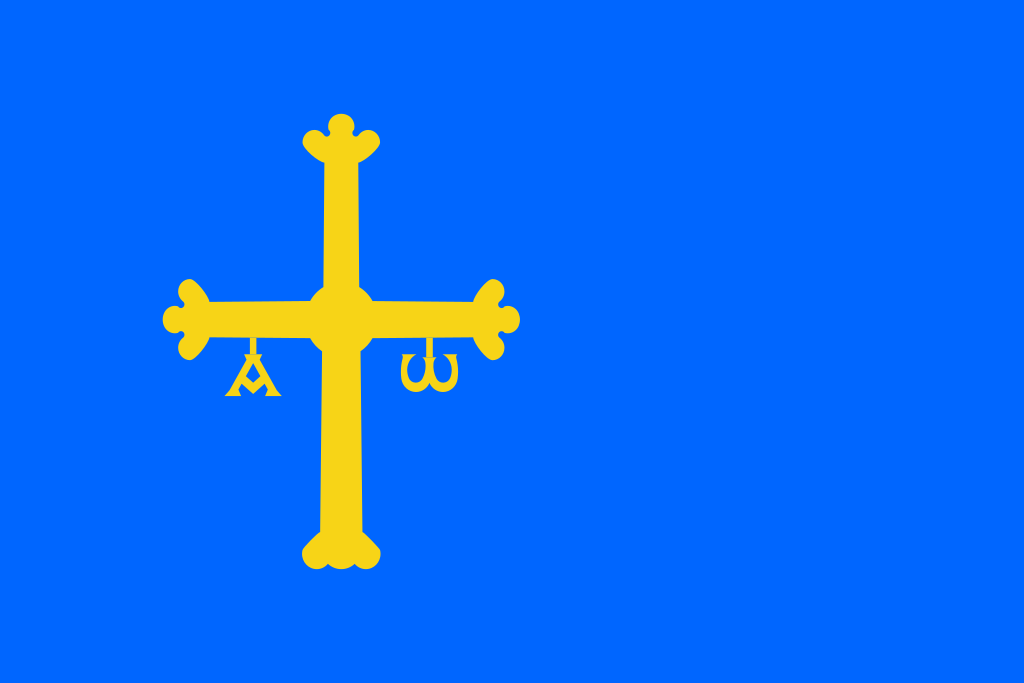COSAS DE GELY
PARA QUE NACIÓ EL BUDISMO
El budismo no nació con la intención de convertirse en una doctrina política. Surgió, más bien, como una vía para comprender el sufrimiento y encontrar una forma de vida serena, lúcida y compasiva. Sin embargo, sus enseñanzas, centradas en la naturaleza de la mente, la ética y la interdependencia de todos los seres, han tenido consecuencias políticas profundas, incluso sin proponérselo.
Cuando el Buda enseñó que la causa del sufrimiento humano es el deseo egoísta, la aversión y la ignorancia, no hablaba solo del sufrimiento interior de cada individuo, sino también del sufrimiento que se manifiesta en las estructuras sociales: en la desigualdad, la injusticia, el abuso de poder. Sin proclamar revoluciones ni levantar banderas, el budismo ofreció una visión radicalmente diferente del poder: no como dominación, sino como responsabilidad ética. Desde esta perspectiva, gobernar no es imponerse sobre otros, sino actuar con sabiduría para aliviar el sufrimiento colectivo.
3En la tradición budista más antigua, la comunidad de monjes y monjas era guiada no por jerarquías rígidas, sino por el respeto mutuo, el debate consciente y el consenso. Las decisiones se tomaban en asambleas donde todos podían hablar, y el silencio no era ignorancia, sino parte del proceso de escucha. Este modelo, basado en la humildad y la claridad interior, ofrecía un ejemplo de cómo una comunidad puede organizarse sin caer en la lucha de egos ni en la imposición de unos sobre otros.
El budismo no promueve ningún sistema político específico, pero sus valores son claros. La compasión es prioritaria. La vida humana, y toda forma de vida, merece respeto. La violencia, aunque a veces inevitable en los procesos históricos, no es nunca deseable ni glorificada. El poder debe ejercerse con conciencia, no como privilegio, sino como deber de servicio. Estas ideas han inspirado a lo largo de la historia tanto a líderes como a pueblos.
Uno de los ejemplos más conocidos es el del emperador Ashoka, en la India antigua. Tras una sangrienta guerra, Ashoka se convirtió al budismo y dedicó el resto de su reinado a la construcción de hospitales, escuelas, caminos, y a la difusión de la paz como valor estatal. Sin abandonar su poder, lo transformó desde dentro, demostrando que una gobernanza basada en principios éticos era posible.
Con el paso de los siglos, el budismo se adaptó a muchas culturas y sistemas políticos. En algunos lugares se vinculó estrechamente al poder estatal, como en Tíbet o Tailandia. En otros, fue reprimido o marginado. Pero en todos los casos mantuvo una raíz común: la búsqueda de un mundo menos condicionado por el egoísmo y más guiado por la lucidez. En el siglo XX, esta raíz encontró nuevas expresiones. Surgió el budismo comprometido, una forma de práctica que no se limita a la meditación o al retiro, sino que se involucra en la transformación social. Monjes y laicos comenzaron a hablar de pobreza, opresión, violencia y medio ambiente, no desde la confrontación, sino desde el compromiso ético.
En India, millones de personas consideradas intocables encontraron en el budismo una salida digna a siglos de exclusión. En Vietnam, en medio de la guerra, monjes caminaron por campos devastados para alimentar a niños y consolar a los moribundos. En Occidente, surgieron voces que aplicaron los principios del Dharma a la política, la economía y la ecología. No como ideologías cerradas, sino como prácticas abiertas a la vida real.
La visión budista no divide el mundo en amigos y enemigos. Su noción de interdependencia nos recuerda que no somos islas, que toda acción tiene consecuencias, que no hay bienestar personal posible si el entorno colectivo está en sufrimiento. Por eso, una política inspirada en el budismo no puede ser partidista, ni excluyente, ni basada en el miedo o en el odio. Es una política que parte de la compasión, del deseo sincero de que todos los seres encuentren paz y libertad.
Cuando el Buda enseñó que la causa del sufrimiento humano es el deseo egoísta, la aversión y la ignorancia, no hablaba solo del sufrimiento interior de cada individuo, sino también del sufrimiento que se manifiesta en las estructuras sociales: en la desigualdad, la injusticia, el abuso de poder. Sin proclamar revoluciones ni levantar banderas, el budismo ofreció una visión radicalmente diferente del poder: no como dominación, sino como responsabilidad ética. Desde esta perspectiva, gobernar no es imponerse sobre otros, sino actuar con sabiduría para aliviar el sufrimiento colectivo.
3En la tradición budista más antigua, la comunidad de monjes y monjas era guiada no por jerarquías rígidas, sino por el respeto mutuo, el debate consciente y el consenso. Las decisiones se tomaban en asambleas donde todos podían hablar, y el silencio no era ignorancia, sino parte del proceso de escucha. Este modelo, basado en la humildad y la claridad interior, ofrecía un ejemplo de cómo una comunidad puede organizarse sin caer en la lucha de egos ni en la imposición de unos sobre otros.
El budismo no promueve ningún sistema político específico, pero sus valores son claros. La compasión es prioritaria. La vida humana, y toda forma de vida, merece respeto. La violencia, aunque a veces inevitable en los procesos históricos, no es nunca deseable ni glorificada. El poder debe ejercerse con conciencia, no como privilegio, sino como deber de servicio. Estas ideas han inspirado a lo largo de la historia tanto a líderes como a pueblos.
Uno de los ejemplos más conocidos es el del emperador Ashoka, en la India antigua. Tras una sangrienta guerra, Ashoka se convirtió al budismo y dedicó el resto de su reinado a la construcción de hospitales, escuelas, caminos, y a la difusión de la paz como valor estatal. Sin abandonar su poder, lo transformó desde dentro, demostrando que una gobernanza basada en principios éticos era posible.
Con el paso de los siglos, el budismo se adaptó a muchas culturas y sistemas políticos. En algunos lugares se vinculó estrechamente al poder estatal, como en Tíbet o Tailandia. En otros, fue reprimido o marginado. Pero en todos los casos mantuvo una raíz común: la búsqueda de un mundo menos condicionado por el egoísmo y más guiado por la lucidez. En el siglo XX, esta raíz encontró nuevas expresiones. Surgió el budismo comprometido, una forma de práctica que no se limita a la meditación o al retiro, sino que se involucra en la transformación social. Monjes y laicos comenzaron a hablar de pobreza, opresión, violencia y medio ambiente, no desde la confrontación, sino desde el compromiso ético.
En India, millones de personas consideradas intocables encontraron en el budismo una salida digna a siglos de exclusión. En Vietnam, en medio de la guerra, monjes caminaron por campos devastados para alimentar a niños y consolar a los moribundos. En Occidente, surgieron voces que aplicaron los principios del Dharma a la política, la economía y la ecología. No como ideologías cerradas, sino como prácticas abiertas a la vida real.
La visión budista no divide el mundo en amigos y enemigos. Su noción de interdependencia nos recuerda que no somos islas, que toda acción tiene consecuencias, que no hay bienestar personal posible si el entorno colectivo está en sufrimiento. Por eso, una política inspirada en el budismo no puede ser partidista, ni excluyente, ni basada en el miedo o en el odio. Es una política que parte de la compasión, del deseo sincero de que todos los seres encuentren paz y libertad.
En tiempos como los actuales, en los que las sociedades parecen desgarrarse entre el ruido, el conflicto y la prisa, el budismo no propone soluciones técnicas, pero sí ofrece una dirección clara: actuar desde el silencio interior, desde la observación atenta, desde la renuncia al yo como centro. Esa orientación puede aplicarse tanto en la vida personal como en la vida pública.
Una política basada en el budismo sería menos espectacular y más cuidadosa. Sería una política sin gritos, sin enemigos inventados, sin promesas vacías. Sería una forma de gobernar que busca el bien común sin olvidar el respeto por la individualidad, que protege la tierra sin explotarla, que pone la sabiduría por encima de la astucia, y la compasión por encima del poder.
Y quizás lo más importante: no se trataría solo de transformar los sistemas, sino de transformarse a uno mismo. Porque, como enseñó el Buda, no hay paz duradera fuera si no nace primero en el corazón de cada ser humano. Y desde ese corazón tranquilo, es desde donde puede surgir, de forma natural y humilde, una nueva forma de convivencia.
Una política basada en el budismo sería menos espectacular y más cuidadosa. Sería una política sin gritos, sin enemigos inventados, sin promesas vacías. Sería una forma de gobernar que busca el bien común sin olvidar el respeto por la individualidad, que protege la tierra sin explotarla, que pone la sabiduría por encima de la astucia, y la compasión por encima del poder.
Y quizás lo más importante: no se trataría solo de transformar los sistemas, sino de transformarse a uno mismo. Porque, como enseñó el Buda, no hay paz duradera fuera si no nace primero en el corazón de cada ser humano. Y desde ese corazón tranquilo, es desde donde puede surgir, de forma natural y humilde, una nueva forma de convivencia.