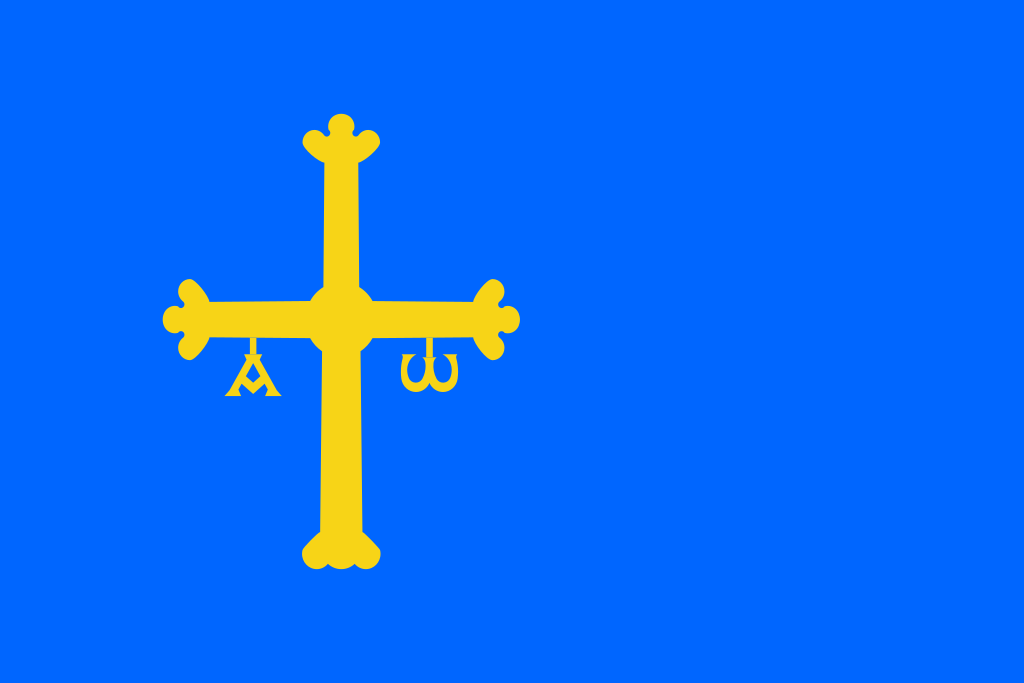Cómo el poder
enterró el mensaje de Jesús
Después del Concilio de Nicea,
todo cambió para siempre. Lo que había comenzado como un movimiento humilde,
centrado en el mensaje de un maestro compasivo, se convirtió en una religión
imperial, con dogmas definidos, jerarquías imponentes y una creciente distancia
entre la vida de Jesús y lo que se hacía en su nombre.
El emperador Constantino, al ver
en el cristianismo una herramienta poderosa para unificar su vasto imperio, no
dudó en sellar una alianza con la Iglesia. Esta unión política y religiosa consolidó
el poder de los obispos, que dejaron de ser guías espirituales para convertirse
en figuras de autoridad institucional. A cambio de privilegios, aceptaron una
estructura cada vez más rígida. La Iglesia pasó a funcionar como un engranaje
más del aparato imperial.
La fe se transformó en
obediencia. Lo que antes era una experiencia de vida y de conciencia se volvió
una lista de creencias obligatorias. Y con esa estructura vinieron también las
persecuciones internas. Se comenzó a excomulgar, silenciar o perseguir a
quienes no compartían la doctrina oficial. Los arrianos, por ejemplo, que
habían cuestionado la divinidad absoluta de Jesús, fueron exiliados y sus
textos destruidos. Lo mismo ocurrió con otros grupos cristianos que hasta
entonces habían convivido con libertad: los gnósticos, los marcionitas, los
ebionitas. La diversidad desapareció, y con ella, una parte importante de la
riqueza espiritual original del cristianismo.
La alianza entre la Iglesia y el poder político no solo enterró el mensaje original de Jesús: lo utilizó como base para construir una institución que imponía miedo, exigía fidelidad ciega y se presentaba como única dueña de la verdad. Así comenzó una historia que, durante siglos, justificaría guerras, censuras, inquisiciones y riquezas acumuladas en nombre de alguien que nunca tuvo nada.