En muy poco tiempo, casi desde que figuras como Donald Trump irrumpieron con su prepotencia en el escenario internacional, el mundo parece haber entrado en un periodo de inquietud profunda. Todo aquello que con sus defectos, funcionaba más o menos bien, comenzó a tensarse. Este egolatra presuntuoso, con sus discursos —a menudo impulsivos contradictorios y cargados de confrontación— ha contribuido a que la política global se sumerja en un clima de confusión e inseguridad. No deja de sorprender, que alguien que públicamente ha expresado aspiraciones como la de recibir el Nobel de la Paz, mantenga a la vez una retórica beligerante o un apoyo político explícito, a líderes tan polémicos como Benjamín Netanyahu o Vladimir Putin, cuyas decisiones han marcado profundamente los conflictos actuales.
Las consecuencias se sienten en todas partes. La llamada “guerra de los aranceles” promovida por Trump puso patas arriba relaciones económicas que llevaban décadas de estabilidad. Sus tensiones constantes con la Unión Europea, pese a ser el aliado histórico más cercano de Estados Unidos, han dejado perplejos a millones de ciudadanos en ambos continentes. Europa, con más de 450 millones de habitantes y miles de años de historia cultura y diversidad, ha visto cómo desde Los colonizados Estados Unidos de America —un país joven de apenas unos siglos y con 342 millones de habitantes— se le lanzaban reproches y presiones impropias de la relación que siempre los había unido.
Resulta paradójico, incluso simbólico, que un dirigente de origen europeo trate a Europa con semejante desdén.
Este deterioro en el estilo político global no es exclusivo de un líder. También encontramos ejemplos en mandatarios como Jair Bolsonaro en Brasil o Viktor Orbán en Hungría, donde el populismo, el desprecio por la prensa crítica o la erosión paulatina de las instituciones democráticas han encendido alarmas internacionales. Muchos ciudadanos del mundo sienten que la falta de honradez y la ambición personal de demasiados políticos —de derechas, de izquierdas y de todo el espectro— han generado un cansancio que se vuelve insoportable.
Pero ese cansancio es peligroso. Porque la historia nos enseña que cuando la población se harta de la corrupción, la mentira o la incompetencia, algunos pueden volverse vulnerables a los discursos autoritarios que prometen soluciones rápidas, orden, fuerza o “mano dura”. Y así comenzaron las tragedias del pasado.
No podemos olvidar que el ascenso de Adolf Hitler en Alemania, de Benito Mussolini en Italia o de Francisco Franco en España no empezó con guerras totales ni con crímenes masivos desde el primer día. Empezó lentamente, con un clima de crispación política, con el desprecio hacia el adversario, con la normalización del odio, con la idea de que la democracia era un obstáculo para “salvar la nación”. Y cuando las sociedades quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde.
El fascismo destruye no solo vidas, sino también el alma de los pueblos: arranca libertades, mata la convivencia, aplasta la diversidad y convierte la ciudadanía en obediencia. Los errores de una democracia pueden corregirse; los errores del fascismo dejan cicatrices para generaciones.
Por eso, incluso en tiempos de hartazgo, es fundamental votar con memoria, con conciencia, con responsabilidad. Recordar lo que ya ocurrió, lo que la humanidad pagó tan caro, y lo que puede volver a ocurrir si dejamos que la apatía o la ira abran la puerta a proyectos autoritarios disfrazados de soluciones milagrosas.
En un mundo convulso, con líderes impulsivos, decisiones agresivas y nublada claridad moral, defender la democracia —con sus imperfecciones, sí, pero también con su humanidad— es un acto de amor por el futuro. La libertad no se pierde de golpe: se pierde cuando dejamos de cuidarla.



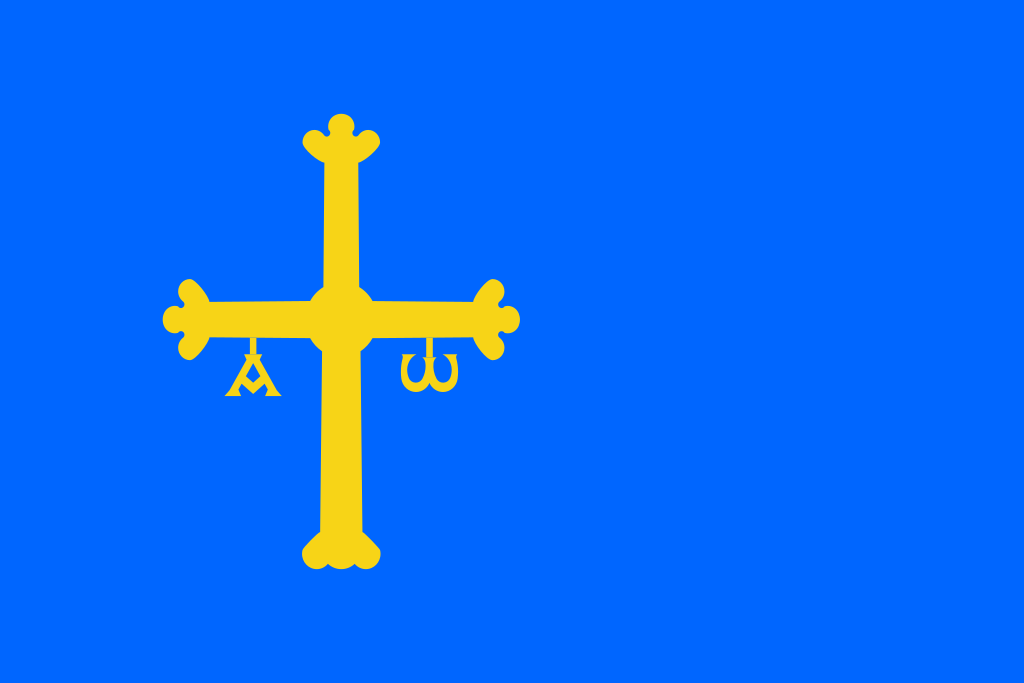














No hay comentarios:
Publicar un comentario