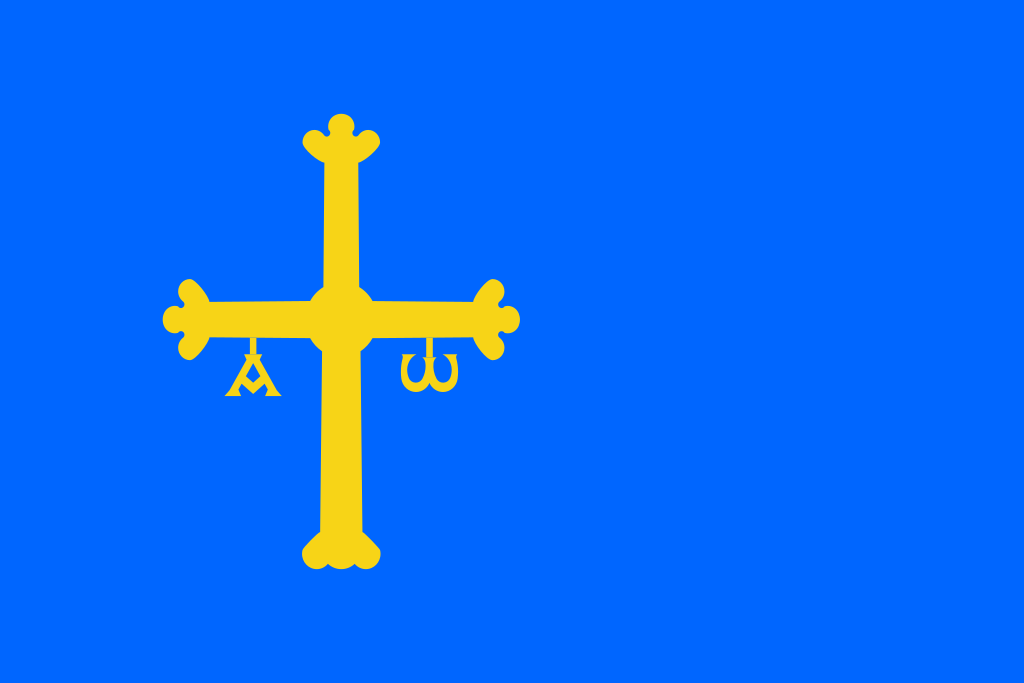COSAS DE GELY
Este texto es un resumen del pódcast Elite Fitness, está dedicado a la luz artificial, los campos electromagnéticos y la radiación, plantea una reflexión sobre cómo el entorno moderno está afectando a la salud humana. La idea central es que el ser humano evolucionó durante millones de años en un entorno natural muy concreto: luz solar intensa durante el día, oscuridad total por la noche, contacto constante con la naturaleza, ciclos de actividad y descanso marcados por el sol y muy poca exposición a estímulos artificiales.
Sin embargo, en apenas un siglo ese entorno cambió de forma radical. La electricidad, la iluminación artificial permanente, las pantallas, los teléfonos móviles, las redes WiFi y la vida cada vez más urbana han creado un ambiente completamente distinto al que nuestro cuerpo estaba acostumbrado. Según se explica en el episodio, este cambio tan rápido puede estar detrás de muchos problemas de salud actuales.
Uno de los aspectos que se analiza con más detalle es la luz artificial. La luz no solo sirve para iluminar, también funciona como una señal biológica muy potente que regula muchos procesos del organismo. Nuestro cuerpo posee un reloj interno que coordina los ritmos biológicos diarios. Este reloj se sincroniza principalmente gracias a la luz solar. Cuando una persona recibe luz natural por la mañana y durante el día, el cuerpo entiende que es momento de estar activo: se liberan hormonas relacionadas con la energía, la atención y el metabolismo. Cuando llega la noche y la oscuridad, el organismo empieza a producir melatonina, una hormona que prepara al cuerpo para dormir y que además tiene funciones antioxidantes, inmunológicas y reparadoras.
El problema es que en la vida moderna muchas personas pasan casi todo el día en interiores, con una iluminación mucho más débil que la del sol, y por la noche se exponen a pantallas, televisores, teléfonos y luces LED muy intensas. Estas luces, especialmente las que contienen mucha luz azul, pueden engañar al cerebro y hacerle creer que todavía es de día. Como consecuencia, la producción de melatonina se retrasa o disminuye.
Otro tema del que se habla es la exposición a campos electromagnéticos y radiación producida por la tecnología. Hoy en día estamos rodeados de dispositivos electrónicos: teléfonos móviles, routers WiFi, antenas de telefonía, ordenadores, tablets y muchos otros aparatos que emiten señales electromagnéticas. En el episodio se comenta que el planeta siempre ha tenido campos electromagnéticos naturales, pero que la cantidad de señales artificiales generadas en las últimas décadas, no tiene precedentes en la historia humana.
Algunos investigadores han planteado la posibilidad, de que esta exposición constante pueda influir en ciertos procesos biológicos, como el sueño, el estrés celular o la comunicación entre células. Es un tema en el que todavía existe debate científico, pero lo que sí es evidente es que el entorno tecnológico actual, es completamente nuevo para nuestra biología. También se menciona la importancia del contacto con la naturaleza y con la tierra.
Durante la mayor parte de la historia humana las personas caminaban descalzas o en contacto directo con el suelo natural. En la vida moderna esto prácticamente ha desaparecido. Algunas corrientes sostienen que el contacto directo con la tierra puede ayudar al equilibrio eléctrico del cuerpo y reducir el estrés fisiológico. Aunque la evidencia científica aún es limitada, la idea general que se transmite en el pódcast es que, muchas personas viven completamente desconectadas del entorno natural que ayudaba a regular el organismo humano.
A partir de estos factores ambientales, el episodio entra en una crítica más profunda sobre cómo la medicina moderna, está abordando los problemas de salud. Según la reflexión que se plantea, gran parte del sistema sanitario actual se centra en tratar síntomas, en lugar de investigar las causas profundas de las enfermedades. Muchas personas llegan al médico con problemas como insomnio, ansiedad, colesterol alto, hipertensión, fatiga o trastornos metabólicos, y con frecuencia la respuesta más rápida es la prescripción de un medicamento. Los fármacos pueden aliviar el síntoma, pero muchas veces no se aborda el origen real del problema, que puede estar relacionado con el estilo de vida, el entorno o hábitos cotidianos.
Reflexión sobre cómo el entorno moderno está afectando a la salud humana
Desde esta perspectiva se critica que la medicina tradicional, aunque ha logrado avances extraordinarios en cirugía, emergencias y enfermedades infecciosas, lleva décadas funcionando con un modelo muy centrado en el uso de medicamentos. Para muchos pacientes esto se traduce en consultas muy breves en las que apenas se analizan aspectos fundamentales como la calidad del sueño, la exposición a la luz natural, el estrés crónico, la alimentación o la actividad física. En lugar de realizar cambios profundos en el estilo de vida, se termina añadiendo un medicamento para cada síntoma. Con el tiempo muchas personas acaban tomando varios fármacos diferentes al mismo tiempo.
Esta situación ha generado el fenómeno de la medicalización de la vida cotidiana. Problemas que antes se resolvían modificando hábitos o descansando más, ahora se tratan directamente con pastillas. Muchas personas toman medicamentos para dormir, otros para despertarse con energía, otros para controlar la ansiedad, otros para regular el colesterol o la presión arterial, y así sucesivamente. En algunos casos estos tratamientos son necesarios y salvan vidas, pero también existen muchos casos en los que podrían evitarse, si se abordaran las causas reales del problema.
El pódcast sugiere que esta tendencia también está relacionada con el enorme peso económico de la industria farmacéutica. Las grandes compañías farmacéuticas son algunas de las empresas más poderosas del mundo y su negocio se basa en la venta continua de medicamentos. Cuantos más tratamientos crónicos existen, mayor es el volumen de ventas. Esto genera críticas y sospechas sobre posibles conflictos de interés en el sistema sanitario, ya que gran parte de la investigación médica, de los congresos científicos e incluso de la formación médica está financiada directa o indirectamente por estas empresas. Desde una visión crítica se plantea que el sistema podría estar más orientado a mantener tratamientos que a prevenir enfermedades.
Esto alimenta la sensación de que muchos pacientes se han convertido, en cierto modo, en consumidores permanentes del sistema sanitario. En lugar de curarse definitivamente, reciben tratamientos que deben tomar durante años o incluso durante toda la vida. El resultado es una población cada vez más medicada, mientras que muchos de los problemas de salud más comunes —obesidad, diabetes tipo 2, trastornos del sueño, enfermedades cárdiovasculares o estrés crónico— siguen aumentando.
Según el enfoque que se describe en el episodio, la medicina debería prestar mucha más atención a los factores ambientales y al estilo de vida. Aspectos tan simples como recibir suficiente luz solar durante el día, reducir la exposición a pantallas por la noche, dormir bien, moverse más, comer alimentos menos procesados y pasar tiempo en la naturaleza podrían tener un impacto enorme en la salud. Sin embargo, estos cambios requieren tiempo, educación y compromiso personal, algo que muchas veces no encaja bien en un sistema sanitario que funciona con consultas rápidas y soluciones inmediatas.
La reflexión final que se transmite, es que la medicina moderna es extraordinariamente útil en muchas situaciones, especialmente en emergencias, cirugías complejas o enfermedades graves, pero no siempre es la mejor herramienta para abordar los problemas crónicos derivados del estilo de vida moderno. Para mejorar realmente la salud de la población, sería necesario mirar más allá de los medicamentos y entender cómo el entorno en el que vivimos —la luz artificial, la tecnología, el estrés constante, la falta de contacto con la naturaleza— está influyendo en el organismo humano.
El mensaje no es rechazar la medicina ni la tecnología, sino recuperar cierto equilibrio. Entender que la salud no depende únicamente de tratamientos médicos, sino también de cómo vivimos cada día. Si no se corrigen los factores básicos que están generando enfermedad, el sistema seguirá produciendo pacientes crónicos que necesitan medicación constante. Y en ese escenario, quienes más se benefician económicamente son precisamente las industrias farmacéuticas, mientras millones de personas continúan buscando soluciones a problemas, que tal vez podrían prevenirse cambiando el entorno y los hábitos de vida.