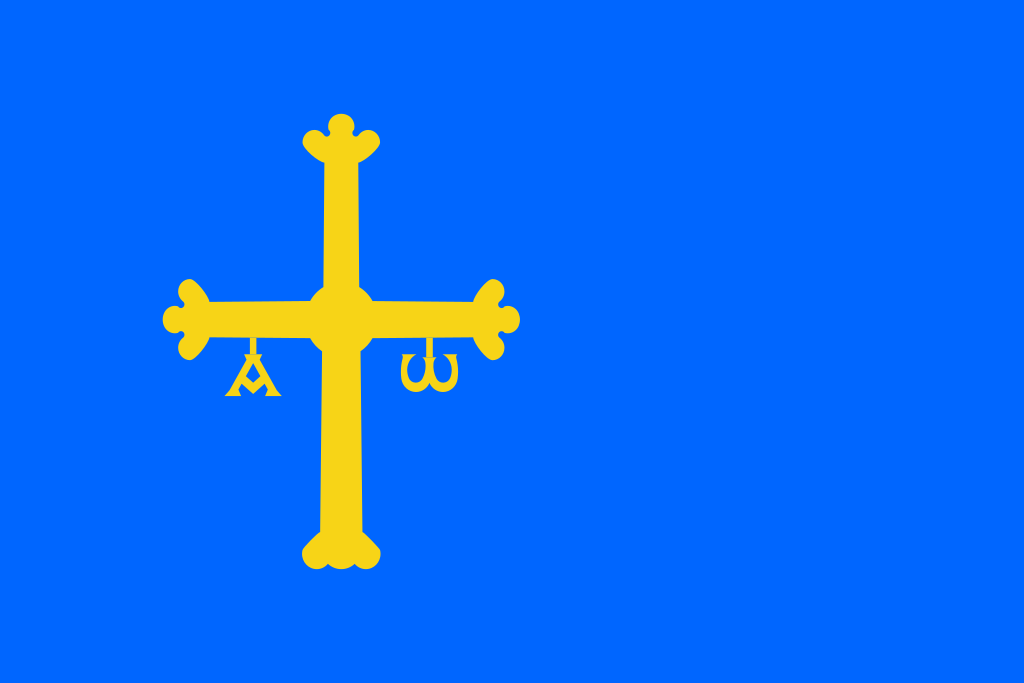COSAS DE GELY
POR QUE TODO SUBE CONTINUAMENTE Y NUNCA BAJA
Al igual que yo, muchas personas se hacen la misma pregunta cada vez que van al supermercado: ¿por qué todo sube continuamente y casi nunca baja? Da igual si hablamos de alimentos, alquileres, hipotecas, luz, agua o cualquier producto que compramos a diario. La sensación general es que el dinero cada vez alcanza para menos, y esto se nota especialmente en las familias con menos recursos, para las que la comida no es un lujo, sino una necesidad básica.
En el caso de los alimentos, las subidas se han vuelto constantes. Pan, leche, huevos, frutas, verduras, carne o pescado cuestan hoy mucho más que hace unos años, y rara vez vemos que un precio baje de forma real y duradera. A veces anuncian ofertas o bajadas puntuales, pero al poco tiempo el precio vuelve a subir, e incluso más que antes. Esto no ocurre por una sola causa, sino por una cadena de factores que se retroalimentan, como una pescadilla que se muerde la cola.
Para producir alimentos hace falta energía, transporte, mano de obra, envases, agua y maquinaria. Si sube el precio del combustible, sube el transporte. Si sube la luz, suben los costes de las fábricas, los almacenes y los comercios. Si suben los salarios, algo que en teoría debería ser positivo, muchas empresas trasladan ese aumento directamente al precio final. Al final, todo ese sobrecoste acaba pagándolo el consumidor cuando pasa por caja.
El problema es que cuando suben las pensiones o los salarios, esa subida suele durar muy poco en el bolsillo. Al poco tiempo, los precios vuelven a ajustarse al alza y ese aumento ya no sirve para vivir mejor, sino solo para sobrevivir igual que antes, o incluso peor. Es como correr en una cinta que no se detiene: por mucho que avances, no llegas a ningún sitio.
Las personas con menos recursos son las que más sufren esta situación, porque destinan la mayor parte de su dinero a lo básico: comida, vivienda y suministros. Cuando sube el precio de un alimento esencial, no pueden simplemente dejar de comprarlo. No se puede prescindir de comer, y eso hace que la subida de precios en la alimentación sea especialmente injusta y dolorosa.
Mucha gente tiene la sensación de que todo esto se agravó cuando España entró en la Comunidad Europea y, sobre todo, con la llegada del euro. Antes, los precios eran más fáciles de comparar y los cambios se notaban más despacio. Con el euro, muchos productos pasaron de costar “cien pesetas” a costar “un euro”, lo que en la práctica supuso una subida encubierta. Desde entonces, los precios han seguido una tendencia casi siempre ascendente, mientras los salarios no han crecido al mismo ritmo.
Además, el mercado actual prioriza el beneficio por encima de casi todo. Grandes cadenas, intermediarios y bancos influyen mucho en los precios finales. En el caso de los alimentos, el agricultor o el ganadero muchas veces cobra muy poco por su producto, mientras que el consumidor lo paga caro. Entre medias hay una cadena larga que encarece el precio sin que eso signifique una mejora para quien produce ni para quien consume.
En resumen, los precios suben porque todo está conectado: energía, salarios, transporte, impuestos, intereses bancarios y beneficios empresariales. Pero el resultado final es siempre el mismo: la vida se encarece y el poder adquisitivo de la mayoría se reduce. Y mientras no se ponga el foco en proteger lo básico, especialmente la alimentación, seguiremos viviendo con la sensación de que trabajamos más, cobramos un poco más, pero vivimos cada vez peor.
Como anexo a todo lo anterior, es importante hablar del papel que juegan los intermediarios en esta situación, porque su influencia es clave en la subida continua de los precios, especialmente en los alimentos. Entre quien produce y quien compra existe una cadena muy larga de intermediarios: distribuidores, mayoristas, transportistas, grandes superficies y fondos de inversión. Cada uno añade su margen de beneficio, y al final el precio se multiplica. Lo más injusto es que el productor, como el agricultor o el ganadero, suele cobrar precios muy bajos, a veces incluso por debajo de lo que le cuesta producir, mientras el consumidor paga precios cada vez más altos. Es decir, ni quien produce vive mejor ni quien compra sale beneficiado.
Esta cadena de intermediarios se ha hecho cada vez más poderosa con el paso del tiempo. Grandes empresas controlan buena parte de la distribución de alimentos y tienen capacidad para fijar precios, presionar a los productores y marcar las reglas del mercado. Cuando hay una crisis, una guerra, una sequía o una subida de la energía, los precios suben rápidamente. Pero cuando la situación mejora, esos precios rara vez bajan, porque el sistema ya se ha acostumbrado a ganar más.
Ante todo esto, mucha gente se pregunta por qué los políticos no hacen nada para frenar esta injusticia. La respuesta no es sencilla, pero hay varios motivos. Por un lado, muchos gobiernos están muy ligados a los intereses de grandes empresas y bancos, que tienen más poder económico que los propios ciudadanos. Por otro, tomar medidas reales para controlar precios o limitar beneficios suele generar enfrentamientos con esos grupos y no siempre da votos. Es más fácil justificar las subidas diciendo que “el mercado manda” que enfrentarse a quienes realmente se benefician de la situación.
También hay una falta de voluntad real para proteger lo básico. Se habla mucho de economía, de crecimiento y de cifras, pero poco de cómo vive la gente corriente. Mientras las subidas se presenten como algo inevitable y no como una decisión política y económica, nada cambiará. Y así, la carga siempre cae sobre los mismos: trabajadores, pensionistas y personas con menos recursos.
¿Qué se podría hacer? Existen soluciones, pero requieren valentía política. Se podrían limitar los márgenes abusivos de los intermediarios, apoyar de verdad al pequeño productor, fomentar los mercados locales y de proximidad y controlar los precios de los productos básicos, como ya se ha hecho en otros momentos de la historia. También sería fundamental una mayor transparencia, para que sepamos cuánto gana cada eslabón de la cadena y quién se queda con la mayor parte.
Pero más allá de las leyes, también es necesaria una mayor conciencia social. Cuanto más informadas estén las personas y más exijan justicia, más difícil será mirar hacia otro lado. La alimentación no debería ser un negocio salvaje, sino un derecho básico. Mientras no se entienda esto, seguiremos atrapados en un sistema donde todo sube, nada baja y la vida se vuelve cada día un poco más difícil para la mayoría. O sea, una injusticia